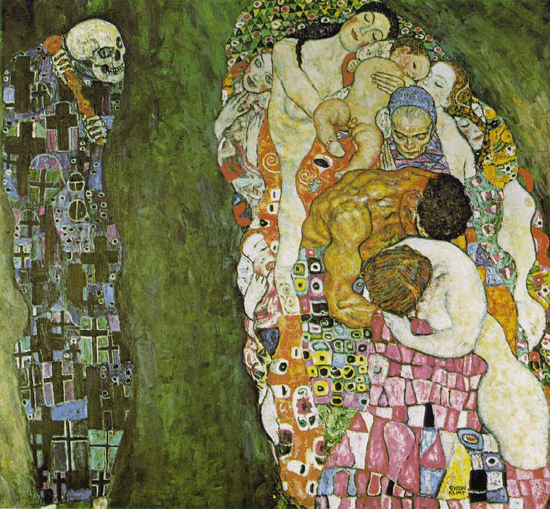por atreverse, por los cuerpos devueltos.
La niña le exige a su madre una cebolla para su examen de ciencias. La madre convencida de que se trata de algún experimento que realizarán para la clase, se la compra donde la señora Clemencia, la de la tienda. La niña impaciente le dice a su madre que no ha entendido, que esa no es la cebolla que pide su maestra. Lo que le han exigido es que para su examen de ciencias lleve una cebolla en su cabeza, es la condición para presentarlo, un peinado en el que se recoge todo su cabello en un moño que se irgue como una cebolla a pocos centímetros de la mollera.
La niña era mi hija. La maestra una mujer que apenas atropellaba el español y vivía con tres perros. La madre indignada, yo, quien ahora escribe con la misma indignación sobre la manera como la escuela toma forma de monstruo que se chupa la libertad de los cuerpos de los niños y las niñas, que succiona su alegría, sus ganas de ser uno cada uno, de mojarse en la lluvia y llenarse las uñas de tierra.
La profesora pretendía que todas las niñas fueran con la cabeza peinada al estilo de disciplinadas bailarinas de ballet, esta era su estrategia para evitar que las niñas tuvieran la posibilidad de copiarse ocultándose detrás de sus cabellos. La dominación de los cuerpos es la manera más apropiada de explicar restas en matemáticas, se les resta libertad, se les resta expresión, se les resta identidad, se les resta felicidad. A esta profesora no se le ocurría promover la conciencia moral de sus estudiantes, no, ella les mandaba a hacerse cebollas.
No identifico el grado de optimismo que tendría Foucault al escribir el capítulo de Vigilar y Castigar, llamado Los cuerpos dóciles. Si Foucault pensó que al escribirlo iba a cambiar en algo al mundo, me da tanta pena por él cuando veo a las escuelas dominando cuerpos, adueñándose de ellos.
No sé si la Secretaría de Educación de esta ciudad lo sabe, pero en Cartagena aún se educa a golpes a los niños y niñas en las escuelas. Mi madre siempre me decía que en su época de estudiante las monjas pellizcaban. Yo me he encontrado con niños que han sido cacheteados por sus maestras, en medio de la clase y con la amenaza de volverlo a hacer si es necesario.
Hace algunos años tuve la desgracia de conocer en un hospital a un niño al que la maestra le había cercenado el dedo con la puerta del salón de clase. Ella lo obligaba a salir y él insistía en entrar, en el forcejeo la maestra cerró la puerta con tal tino que le cortó de tajo una falange a un niño que no superaba los 10 años. A este niño le robaron su dedo, al resto se les sigue robando la posibilidad de ser dueños de su propio cuerpo.
Encuentro asquerosamente irónico que después en las mismas escuelas se juzguen como problemáticos casos de niños y niñas violentos, que consumen drogas o tienen embarazos a temprana edad. Nadie puede cuidar un cuerpo que no le pertenece y las escuelas no han enseñado a los niños y a las niñas a amar su cuerpo, no les han enseñado sentido de pertenencia, responsabilidad y autonomía sobre él, ha sido más importante exigir que los ganchos para el pelo tengan el mismo color de la falda, o que los zapatos tenis sean 100% blancos o que lleven los niños el cabello corto.
Nada de esto guarda ningún sentido con la educación. Las prohibiciones no fomentan para nada el pensamiento crítico. La escuela pública o privada se olvida que el sujeto es cuerpo al mismo tiempo y genera unos discursos que nada tienen que ver con la manera como se restringe ese cuerpo, se gastan horas de clases hablando sobre los derechos humanos y kilos de tiza repasando sobre los derechos de la infancia
Si los adultos que somos ahora tenemos una sexualidad triste y fastidiosa, si somos de aquellos que andamos por la vida poniéndonos aburridos horarios para hacer el amor, si se nos olvida que sentimos placer y actuamos como unos robots, deberíamos con toda firmeza ir hasta la escuela en la que nos educamos, pasar por las mismas puertas que pasamos cada mañana con nuestro uniformito bien planchado y con el susto de haber olvidado en casa alguna tarea, entonces, debemos ir a buscar al rector o al maestro si no se han muerto ya o están retirados en una mecedora de algún patio, aunque sea debemos ir a reclamarles a las paredes, a las sillas donde nos sentamos, al tablero, a la tiza, a lo que sea, y exigirles que nos devuelva nuestros cuerpos con la agonía de saber que eso ya nunca pasará.