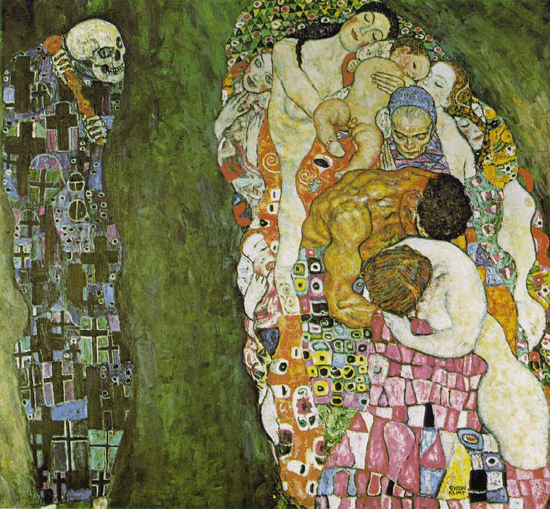sábado, 18 de agosto de 2007
EL SUBLIME PLACER DE LO INNOMBRABLE
“Recorre la nariz, los labios, el cuello, los hombros. Contornea la espalda y desciende hasta las nalgas. Luego roza el pubis y, con lentitud, uno de los dedos inquieta la cálida humedad. Entonces, antes del súbito vacío, una voz, en algún rincón de la casa, comienza a decir un poema”
El rito, Pablo Montoya
Leyendo un texto de la lacaniana Susana Bercovich, me encontré con un interesante análisis del sexo en la modernidad: Al parecer Foucault advertía que la represión no se expresaba únicamente en la restricción, también una forma de represión se expresa en la distorsión que hipertrofia, que es justamente lo que ocurre con la sexualidad en la vida moderna. Pasó de ser el terreno de acceso denegado, a lo que Bercovich se ha atrevido a llamar “la superproducción de sexo”.
Sexo que se vende, que se agencia, la lengua dentro de la boca del otro, el encuentro de una noche, el placer, la propuesta ágil, la diversión, el placer…, sexo que no se involucra, que no se enreda, que no vincula, sólo la supuesta búsqueda del deleite, del frívolo hedonismo del placer, otra vez del placer por el placer.
Risas, alcohol, dos cuerpos que se encuentran, voces jadeantes que a veces ni conocen sus nombres, pechos desnudos que se tocan, que se muerden, que sienten el calor, la música, la respiración agitada, las palabras obscenas, pero pechos que no se comprometen, almas desconocidas en un purgatorio de lo intrascendente. Y a la mañana siguiente se enciende la luz y la función ha acabado, sólo quedan ecos que se borran con el tiempo. Se visten los cuerpos y queda el recuerdo que al paso del reloj se vuelve borroso, porque existe un vínculo entre la memoria y el afecto, y lo que no se ama o no se odia, ni siquiera se recuerda.
En estos tiempos, en los que existe una búsqueda desesperada por el placer sexual, en la que parece no ser necesario ni el romanticismo, ni el amor, ni nada, se súper produce sexo. Sin embargo, lo único que se tiene es una visión limitada de lo que significa el placer, porque no hay placer sexual más bello y más sublime, usando las palabras de Burke, que aquel que se siente por la persona que se ama, aquella persona que aún cuando no nos toca sigue impregnada en nuestra piel.
En los últimos años aprendimos a nombrar con palabras lo innombrable, conocemos qué es un orgasmo y nos sentimos con derecho a sentirlo, e incluso a exigirlo. Hablamos de la erección y promocionamos productos para mejorarla. Aquello que sonrojaba a las abuelas, se ha convertido en programa de televisión. Dejamos de lado muchos de nuestros prejuicios, pero le dimos apertura a la creencia de que la libertad sexual estaba determinada por la posibilidad de tener sexo de la misma manera como se pide un domicilio de comida rápida, sin la más mínima trascendencia.
Una propuesta o incluso sin ella, vamos a la cama como ir a la mesa, y algunos, como Tomás en La Insoportable levedad del ser de Kundera, le ponen más problema en dormir con una persona que en tener sexo con ella.
En búsqueda de la tan anhelada libertad, no nos hemos dado cuenta de que no existe mayor prisión esclavizante que aquella que nos atrapa en los brazos de alguien que no amamos, que no hay soledad más devastadora que aquella se siente cuando nos acompaña en la cama alguien que no nos ama.
Camino a la liberación sexual, en las puertas agobiantes del siglo que apenas comienza, el orgasmo, la erección y todo ese conjunto de sensaciones placenteras, no son otra cosa que un manojo fisiológico de la respuesta de nuestros cuerpos a la caricia, que nos somete cuando no nos ama y que nos hace infinitamente felices cuando nos vincula y nos reconoce amorosamente.
A pesar de haberlo dicho todo y de haber sido capaces de llamar cada parte del cuerpo por su nombre, cada fluido, y llenarnos de palabras de lo prohibido, volvemos a quedarnos mudos, porque cuando nos encontramos con esos ojos que amamos, que nos enseñan a mirarlos de frente cuando nos aman, y que aún cuando cerramos los nuestros siguen allí, descubrimos que no hay orgasmo más eterno que aquel que nos sale desde el pecho, que nos llena de vida en la pequeña muerte, y que nos pone con el alma desnuda frente lo que es absolutamente innombrable.
El rito, Pablo Montoya
Leyendo un texto de la lacaniana Susana Bercovich, me encontré con un interesante análisis del sexo en la modernidad: Al parecer Foucault advertía que la represión no se expresaba únicamente en la restricción, también una forma de represión se expresa en la distorsión que hipertrofia, que es justamente lo que ocurre con la sexualidad en la vida moderna. Pasó de ser el terreno de acceso denegado, a lo que Bercovich se ha atrevido a llamar “la superproducción de sexo”.
Sexo que se vende, que se agencia, la lengua dentro de la boca del otro, el encuentro de una noche, el placer, la propuesta ágil, la diversión, el placer…, sexo que no se involucra, que no se enreda, que no vincula, sólo la supuesta búsqueda del deleite, del frívolo hedonismo del placer, otra vez del placer por el placer.
Risas, alcohol, dos cuerpos que se encuentran, voces jadeantes que a veces ni conocen sus nombres, pechos desnudos que se tocan, que se muerden, que sienten el calor, la música, la respiración agitada, las palabras obscenas, pero pechos que no se comprometen, almas desconocidas en un purgatorio de lo intrascendente. Y a la mañana siguiente se enciende la luz y la función ha acabado, sólo quedan ecos que se borran con el tiempo. Se visten los cuerpos y queda el recuerdo que al paso del reloj se vuelve borroso, porque existe un vínculo entre la memoria y el afecto, y lo que no se ama o no se odia, ni siquiera se recuerda.
En estos tiempos, en los que existe una búsqueda desesperada por el placer sexual, en la que parece no ser necesario ni el romanticismo, ni el amor, ni nada, se súper produce sexo. Sin embargo, lo único que se tiene es una visión limitada de lo que significa el placer, porque no hay placer sexual más bello y más sublime, usando las palabras de Burke, que aquel que se siente por la persona que se ama, aquella persona que aún cuando no nos toca sigue impregnada en nuestra piel.
En los últimos años aprendimos a nombrar con palabras lo innombrable, conocemos qué es un orgasmo y nos sentimos con derecho a sentirlo, e incluso a exigirlo. Hablamos de la erección y promocionamos productos para mejorarla. Aquello que sonrojaba a las abuelas, se ha convertido en programa de televisión. Dejamos de lado muchos de nuestros prejuicios, pero le dimos apertura a la creencia de que la libertad sexual estaba determinada por la posibilidad de tener sexo de la misma manera como se pide un domicilio de comida rápida, sin la más mínima trascendencia.
Una propuesta o incluso sin ella, vamos a la cama como ir a la mesa, y algunos, como Tomás en La Insoportable levedad del ser de Kundera, le ponen más problema en dormir con una persona que en tener sexo con ella.
En búsqueda de la tan anhelada libertad, no nos hemos dado cuenta de que no existe mayor prisión esclavizante que aquella que nos atrapa en los brazos de alguien que no amamos, que no hay soledad más devastadora que aquella se siente cuando nos acompaña en la cama alguien que no nos ama.
Camino a la liberación sexual, en las puertas agobiantes del siglo que apenas comienza, el orgasmo, la erección y todo ese conjunto de sensaciones placenteras, no son otra cosa que un manojo fisiológico de la respuesta de nuestros cuerpos a la caricia, que nos somete cuando no nos ama y que nos hace infinitamente felices cuando nos vincula y nos reconoce amorosamente.
A pesar de haberlo dicho todo y de haber sido capaces de llamar cada parte del cuerpo por su nombre, cada fluido, y llenarnos de palabras de lo prohibido, volvemos a quedarnos mudos, porque cuando nos encontramos con esos ojos que amamos, que nos enseñan a mirarlos de frente cuando nos aman, y que aún cuando cerramos los nuestros siguen allí, descubrimos que no hay orgasmo más eterno que aquel que nos sale desde el pecho, que nos llena de vida en la pequeña muerte, y que nos pone con el alma desnuda frente lo que es absolutamente innombrable.
martes, 14 de agosto de 2007
EL CUERPO DE LA INFANCIA
Con el tiempo hemos descubierto que la mejor manera de hacer prevención de abuso sexual es permitiéndole a los niños y niñas el reconocimiento de su cuerpo como su territorio, como un territorio de paz que nadie puede someter.
Antes se les decía que no hablaran con extraños, pero la realidad nos muestra que el abuso sexual también ocurre dentro del medio familiar. No es extraño el padrastro, no es extraño el abuelo, ni el primo, ni el nuevo novio de mamá.
Después de ensayar enseñándole a los niños y niñas hasta defensa personal, parece ser que lo único que en realidad incide de manera contundente en la prevención del abuso, es un estilo de crianza democrático, en el que exista un reconocimiento importante de la autoridad, pero se eviten todas esas formas de sometimiento y servilismo de la infancia.
A veces decimos que dejamos que nuestro niño vaya solo a la tienda o se quede solo en casa, para que aprenda a ser autónomo. Pero no somos capaces de permitirle que escoja su propia ropa y que decida como vestirse. La autonomía se gana en las pequeñas decisiones cotidianas, no en situaciones que expongan su seguridad.
El cuerpo es el lugar donde sucedemos cada uno de nosotros y en el que se desarrolla nuestra subjetividad, no como un cuerpo que nos contiene sino como un cuerpo que somos. Cada vez que golpeamos el cuerpo de un niño le estamos comunicando que ese cuerpo se puede someter, es un cuerpo dominado, sobre el cual se impone la fuerza de las personas que justamente deberían protegerlo.
Si un niño rompe algo y le damos una palmada, puede que el trauma físico sea menor, pero le estamos enseñando que su cuerpo vale menos que aquello que rompió. Vale menos que el jarrón, que la vajilla de la abuela o que la ventana de la vecina. El valor del cuerpo se reduce y si es un cuerpo que no vale, entonces para qué cuidarlo.
Supe de un niño de 6 años al que la mamá le decía “tesorito”, en esa forma empachosa que tenemos ocasionalmente las madres de expresar nuestro afecto. Pero el niño, muy crítico, decía que él no podía ser ningún tesoro de la mamá, porque hasta donde él sabía los tesoros no se dañaban.
Queremos que nuestros hijos e hijas sean capaces de afrontar los riesgos del abuso sexual, sean capaces de prevenir el VIH, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos, pero cómo podrán hacerlo si ni siquiera reconocen ese valor por su propio cuerpo, cómo se afronta la sexualidad con un cuerpo que no nos pertenece.
Llega la tía María a visitar el domingo y el mismo niño de 6 años no quiere saludarla de beso, justamente el sagrado derecho a no desear un beso de una boca que se percibe con el mismo efecto de los agujeros negros en el espacio. Pero frente a la negativa del beso, la madre insiste, “no seas grosero, dale un besito a la tía María” No importa que sea la tía María la misma que nos prestó para la hipoteca, nuestros hijos deben tener la posibilidad de decidir, en lo posible, aquello que ocurre sobre su cuerpo.
Aunque sea difícil admitirlo, a muchos de nosotros nos lastimaron en nuestra infancia. Reproducimos el mismo modelo tirano porque es el único que conocemos. Creemos que a pesar de los golpes físicos y psicológicos, hemos quedado bien, y hasta agradecemos a nuestros padres por el dolor aparentemente necesario.
Si en realidad quedamos bien, no sería gracias a los golpes, es gracias a los abrazos, a las historias antes de dormir y a las elevadas de cometa. En cambio, todos aquellos complejos e inseguridades con las que cargamos, incluso todos aquellos rasgos neuróticos, se derivan de todos esos actos despreciables que nuestros padres cometieron creyendo que hacían un buen trabajo. Nos sacrificaron a nosotros y ahora nosotros sacrificamos a nuestros propios hijos.
Pegarle a un niño o una niña, es un acto de cobardía. Sé que a muchos no les gustará lo que digo, porque sienten la crítica sobre el único modelo de crianza que conocen. Pero debo decirlo, la próxima vez que ponga su despreciable mano sobre el cuerpo de un niño para golpearlo, recuerde que lo único que está representando son las limitaciones que tiene como padre o madre para criar a sus hijos, y que cada vez que lo violenta, le está enseñando que su cuerpo es un territorio miserable en el que crece el dolor.
Antes se les decía que no hablaran con extraños, pero la realidad nos muestra que el abuso sexual también ocurre dentro del medio familiar. No es extraño el padrastro, no es extraño el abuelo, ni el primo, ni el nuevo novio de mamá.
Después de ensayar enseñándole a los niños y niñas hasta defensa personal, parece ser que lo único que en realidad incide de manera contundente en la prevención del abuso, es un estilo de crianza democrático, en el que exista un reconocimiento importante de la autoridad, pero se eviten todas esas formas de sometimiento y servilismo de la infancia.
A veces decimos que dejamos que nuestro niño vaya solo a la tienda o se quede solo en casa, para que aprenda a ser autónomo. Pero no somos capaces de permitirle que escoja su propia ropa y que decida como vestirse. La autonomía se gana en las pequeñas decisiones cotidianas, no en situaciones que expongan su seguridad.
El cuerpo es el lugar donde sucedemos cada uno de nosotros y en el que se desarrolla nuestra subjetividad, no como un cuerpo que nos contiene sino como un cuerpo que somos. Cada vez que golpeamos el cuerpo de un niño le estamos comunicando que ese cuerpo se puede someter, es un cuerpo dominado, sobre el cual se impone la fuerza de las personas que justamente deberían protegerlo.
Si un niño rompe algo y le damos una palmada, puede que el trauma físico sea menor, pero le estamos enseñando que su cuerpo vale menos que aquello que rompió. Vale menos que el jarrón, que la vajilla de la abuela o que la ventana de la vecina. El valor del cuerpo se reduce y si es un cuerpo que no vale, entonces para qué cuidarlo.
Supe de un niño de 6 años al que la mamá le decía “tesorito”, en esa forma empachosa que tenemos ocasionalmente las madres de expresar nuestro afecto. Pero el niño, muy crítico, decía que él no podía ser ningún tesoro de la mamá, porque hasta donde él sabía los tesoros no se dañaban.
Queremos que nuestros hijos e hijas sean capaces de afrontar los riesgos del abuso sexual, sean capaces de prevenir el VIH, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos, pero cómo podrán hacerlo si ni siquiera reconocen ese valor por su propio cuerpo, cómo se afronta la sexualidad con un cuerpo que no nos pertenece.
Llega la tía María a visitar el domingo y el mismo niño de 6 años no quiere saludarla de beso, justamente el sagrado derecho a no desear un beso de una boca que se percibe con el mismo efecto de los agujeros negros en el espacio. Pero frente a la negativa del beso, la madre insiste, “no seas grosero, dale un besito a la tía María” No importa que sea la tía María la misma que nos prestó para la hipoteca, nuestros hijos deben tener la posibilidad de decidir, en lo posible, aquello que ocurre sobre su cuerpo.
Aunque sea difícil admitirlo, a muchos de nosotros nos lastimaron en nuestra infancia. Reproducimos el mismo modelo tirano porque es el único que conocemos. Creemos que a pesar de los golpes físicos y psicológicos, hemos quedado bien, y hasta agradecemos a nuestros padres por el dolor aparentemente necesario.
Si en realidad quedamos bien, no sería gracias a los golpes, es gracias a los abrazos, a las historias antes de dormir y a las elevadas de cometa. En cambio, todos aquellos complejos e inseguridades con las que cargamos, incluso todos aquellos rasgos neuróticos, se derivan de todos esos actos despreciables que nuestros padres cometieron creyendo que hacían un buen trabajo. Nos sacrificaron a nosotros y ahora nosotros sacrificamos a nuestros propios hijos.
Pegarle a un niño o una niña, es un acto de cobardía. Sé que a muchos no les gustará lo que digo, porque sienten la crítica sobre el único modelo de crianza que conocen. Pero debo decirlo, la próxima vez que ponga su despreciable mano sobre el cuerpo de un niño para golpearlo, recuerde que lo único que está representando son las limitaciones que tiene como padre o madre para criar a sus hijos, y que cada vez que lo violenta, le está enseñando que su cuerpo es un territorio miserable en el que crece el dolor.
SOBRE LAS PUTAS
“Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora, la más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras. Con ese corazón, tan cinco estrellas, que, hasta el hijo de un Dios, una vez que la vio, se fue con ella, Y nunca le cobró la Magdalena”
Una canción para la Magdalena, Joaquín Sabina
Aunque se señala de origen incierto, la palabra “Puta” está dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que en la vigésimo primera edición dice así: Puta, prostituta, ramera, mujer pública. Y en su siguiente edición, se vuelve más preciso y dice simplemente: Prostituta. Posiblemente por evitar crear confusiones sobre la honorable reputación de mujeres dedicadas a la vida pública, que según mi texto de hoy, muchas estarán dentro de la definición, pero muchas otras no.
Me preocupo por escribir esta introducción, para que no se interprete como grotesco lo que simplemente quiero llamar por su nombre. Ya sabemos todos que el moralismo errante nos puede conducir a caminos oscuros en los que nos rasgamos las vestiduras frente lo que es obvio y humano.
Más allá de la definición de mi manoseado diccionario, qué es una puta. Una mujer que se vende, esa que se monta en unos tacones y se oferta, le pone precio a su cuerpo y a lo que se hace con él, para entrar a regularse por las leyes de intercambio del mercado, en el que quien tiene algo puede ofrecerlo, y quien lo quiere pagará por ello. La puta ofrece sexo a cambio de dinero o de algo material que lo represente. Entonces, ustedes me dirán, existen de todos los tipos de putas, las que por 30 mil pesos lo dan todo, y si se les ofrece el doble, se arriesgarán a no usar preservativo, hasta aquellas que se administran tan exhaustivamente como administrarían una empresa, y dejan algo para invertir en el mantenimiento del negocio, y una nueva prótesis de silicona les implica posicionarse mejor como se posiciona una marca de detergentes.
No estoy diciendo nada nuevo, todas se vuelven objeto de consumo, un producto que cuesta adquirirlo. Unas cobran miles en una esquina de un parque en el centro de la ciudad y otras se ofrecen en finos catálogos a cambio de millones. Unas para poder comer, para poder sobrevivir, otras para poder morirse poco a poco. Pero todas son putas de calle, que se acuestan con hombres a cambio de algo.
Sólo que además de las putas de calle, tan reconocidas a través de la historia, tan juzgadas y amadas, hay unas putas que quiero mencionar y son las putas de casa. Una mujer que se acuesta con un hombre para obtener algo, utiliza el mismo mecanismo de la puta de calle, aunque ese hombre sea su esposo.
Aquella mujer que no sale de casa, pero que se acuesta con un hombre, que es su pareja, para conseguir unas cortinas nuevas, el viaje a Miami que tanto quiere, o que le cambie el modelo del carro, entrará en la definición que amable y jocosamente he llamado “la puta de casa”
Cuando en mis primeros párrafos fui tan dura con las putas de calle, muchas mujeres estarían moviendo afirmativamente sus cabezas y cómo me estarán odiando cuando trágicamente se han encontrado con mi nueva definición. Para ellas, una nota aclaratoria, no pretendo ofenderlas, sólo quiero posibilitar una reflexión sobre la manera tan perversa como hemos convertido el sexo en objeto de intercambio, aún dentro de nuestras propias casas.
Es tan evidente lo que aquí digo, que ya lo hemos hecho parte de nuestro lenguaje coloquial: “Ahora no se lo doy”, “Si haces tal cosa, esta noche te lo doy”, “De malas, le suspendo los servicios”…, le suspendo los servicios, y pienso en la energía, el agua, el gas, el teléfono, que si no pago por ellos, el recibo me llega con la ilustración de unas tijeras, y si sigo sin pagar, aparecen en la puerta de mi casa unos hombres que me quitan los servicios. A menos que pague por ellos. Debo pagar por ellos.
Las putas de casa no tienen mala fama, no deterioran su reputación, no se arriesgan a ser golpeadas por un grupo de limpieza social, porque las putas de casa, se visten dignamente para comercializar dentro de sus casas aquello a lo que también le han puesto precio, y que para que su pareja tenga acceso, tendrá que pagar su cuota.
Es más o menos fácil saber si hemos sido putas de calle, la mayoría de las mujeres levantarían a piedras a María Magdalena si pudieran, pero cuántas de las que levantarían su mano para tirar la primera piedra, no son otra cosa que putas de casa.
Aún en la vigésimo tercera edición del diccionario no he encontrado una connotación positiva de la palabra “puta”. Me crea malestar ese ánimo acusatorio de decir que una mujer es puta por aquello o por lo otro, que a la final es un intento malintencionado de denigrarla, y ¿quiénes somos para el juicio? Pero saber que además de las putas de calle, existen las putas de casa, nos invita a cuestionarnos en silencio y a atrevernos a preguntar cuántas veces nos hemos vuelto un producto de intercambio.
Una canción para la Magdalena, Joaquín Sabina
Aunque se señala de origen incierto, la palabra “Puta” está dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que en la vigésimo primera edición dice así: Puta, prostituta, ramera, mujer pública. Y en su siguiente edición, se vuelve más preciso y dice simplemente: Prostituta. Posiblemente por evitar crear confusiones sobre la honorable reputación de mujeres dedicadas a la vida pública, que según mi texto de hoy, muchas estarán dentro de la definición, pero muchas otras no.
Me preocupo por escribir esta introducción, para que no se interprete como grotesco lo que simplemente quiero llamar por su nombre. Ya sabemos todos que el moralismo errante nos puede conducir a caminos oscuros en los que nos rasgamos las vestiduras frente lo que es obvio y humano.
Más allá de la definición de mi manoseado diccionario, qué es una puta. Una mujer que se vende, esa que se monta en unos tacones y se oferta, le pone precio a su cuerpo y a lo que se hace con él, para entrar a regularse por las leyes de intercambio del mercado, en el que quien tiene algo puede ofrecerlo, y quien lo quiere pagará por ello. La puta ofrece sexo a cambio de dinero o de algo material que lo represente. Entonces, ustedes me dirán, existen de todos los tipos de putas, las que por 30 mil pesos lo dan todo, y si se les ofrece el doble, se arriesgarán a no usar preservativo, hasta aquellas que se administran tan exhaustivamente como administrarían una empresa, y dejan algo para invertir en el mantenimiento del negocio, y una nueva prótesis de silicona les implica posicionarse mejor como se posiciona una marca de detergentes.
No estoy diciendo nada nuevo, todas se vuelven objeto de consumo, un producto que cuesta adquirirlo. Unas cobran miles en una esquina de un parque en el centro de la ciudad y otras se ofrecen en finos catálogos a cambio de millones. Unas para poder comer, para poder sobrevivir, otras para poder morirse poco a poco. Pero todas son putas de calle, que se acuestan con hombres a cambio de algo.
Sólo que además de las putas de calle, tan reconocidas a través de la historia, tan juzgadas y amadas, hay unas putas que quiero mencionar y son las putas de casa. Una mujer que se acuesta con un hombre para obtener algo, utiliza el mismo mecanismo de la puta de calle, aunque ese hombre sea su esposo.
Aquella mujer que no sale de casa, pero que se acuesta con un hombre, que es su pareja, para conseguir unas cortinas nuevas, el viaje a Miami que tanto quiere, o que le cambie el modelo del carro, entrará en la definición que amable y jocosamente he llamado “la puta de casa”
Cuando en mis primeros párrafos fui tan dura con las putas de calle, muchas mujeres estarían moviendo afirmativamente sus cabezas y cómo me estarán odiando cuando trágicamente se han encontrado con mi nueva definición. Para ellas, una nota aclaratoria, no pretendo ofenderlas, sólo quiero posibilitar una reflexión sobre la manera tan perversa como hemos convertido el sexo en objeto de intercambio, aún dentro de nuestras propias casas.
Es tan evidente lo que aquí digo, que ya lo hemos hecho parte de nuestro lenguaje coloquial: “Ahora no se lo doy”, “Si haces tal cosa, esta noche te lo doy”, “De malas, le suspendo los servicios”…, le suspendo los servicios, y pienso en la energía, el agua, el gas, el teléfono, que si no pago por ellos, el recibo me llega con la ilustración de unas tijeras, y si sigo sin pagar, aparecen en la puerta de mi casa unos hombres que me quitan los servicios. A menos que pague por ellos. Debo pagar por ellos.
Las putas de casa no tienen mala fama, no deterioran su reputación, no se arriesgan a ser golpeadas por un grupo de limpieza social, porque las putas de casa, se visten dignamente para comercializar dentro de sus casas aquello a lo que también le han puesto precio, y que para que su pareja tenga acceso, tendrá que pagar su cuota.
Es más o menos fácil saber si hemos sido putas de calle, la mayoría de las mujeres levantarían a piedras a María Magdalena si pudieran, pero cuántas de las que levantarían su mano para tirar la primera piedra, no son otra cosa que putas de casa.
Aún en la vigésimo tercera edición del diccionario no he encontrado una connotación positiva de la palabra “puta”. Me crea malestar ese ánimo acusatorio de decir que una mujer es puta por aquello o por lo otro, que a la final es un intento malintencionado de denigrarla, y ¿quiénes somos para el juicio? Pero saber que además de las putas de calle, existen las putas de casa, nos invita a cuestionarnos en silencio y a atrevernos a preguntar cuántas veces nos hemos vuelto un producto de intercambio.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)